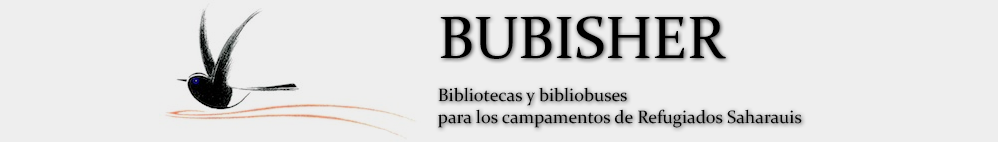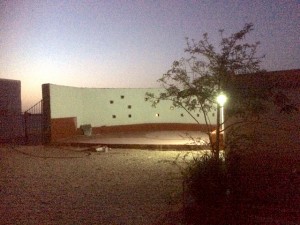-Pobreza Infantil Saharaui-
(entre el refugio y la ocupación)
A veces, cuando observo cómo ciertas instituciones españolas,como el Instituto Cervantes, se pliegan a agendas políticas ajenas a la verdad y al respeto, incluyendo el Sáhara Occidental ocupado dentro del mapa marroquí y negando incluso la existencia de una comunidad saharaui hispanohablante, me pregunto qué lugar queda para la honestidad intelectual. Y, sin embargo, mientras algunos manipulan mapas y lenguas, he visto en los campamentos de refugiados saharauis cómo el BUBISHER, con sus bibliotecas y bibliobuses, sostiene una llama cultural que ningún informe oficial puede borrar o tergiversar.Es desde esa contradicción ,entre la pobreza infantil provocada por decisiones políticas y la resistencia silenciosa de un pueblo que lee, aprende y se afirma, desde donde escribo estas líneas.
La expresión «pobreza infantil» no indica que los niños sean actores económicos ni responsables de la generación de riqueza; se utiliza porque son ellos quienes soportan de forma directa las consecuencias de la falta de recursos y de las decisiones políticas y estructurales que condicionan su vida.
Tal vez publique, mas adelante detalles sobre el tema, a nivel regional, como mínimo. Pero ahora mismo me apetece ceñirme a la infancia saharaui.
Un niño no produce bienes ni elige dónde nacer. Creo que precisamente su falta de elección, y su radical vulnerabilidad es la que lo lleva a la pobreza, en una de las injusticias más profundas y silenciosas. La experiencia de un niño pobre nunca es equivalente a la de un adulto pobre; pues el desarrollo físico, emocional, educativo y afectivo del menor se ve afectado para siempre.
En esta ocasión hablaré de la pobreza infantil saharaui como una realidad doble, compleja y atravesada por factores históricos, políticos y económicos que desbordan el ámbito familiar.
Hoy, el pueblo saharaui vive dividido entre dos geografías radicalmente distintas, pero igualmente injustas:
-Los campamentos de refugiados en Argelia, donde decenas de miles de niños crecen desde hace medio siglo dependiendo casi por completo de la ayuda humanitaria internacional, sometida a recortes, retrasos o politización.
— Las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, donde los niños saharauis viven bajo un régimen de control militar, exclusión económica y expolio sistemático de los recursos naturales que deberían pertenecer a su pueblo.
En los campamentos, la pobreza infantil está ligada a la precariedad estructural de un exilio prolongado y no resuelto. El acceso a alimentación, agua potable, atención médica, educación especializada o vivienda digna depende en gran medida de la cooperación internacional, que fluctúa según intereses, crisis globales o prioridades geopolíticas. Las escuelas funcionan con esfuerzos heroicos pero con recursos limitados; los hospitales carecen de medios; la nutrición infantil depende de programas que no siempre garantizan la continuidad necesaria. La pobreza aquí no es solo económica: es la pobreza propia de una comunidad a la que se priva de un Estado pleno, de un territorio propio y de la posibilidad de construir un futuro con sus propios medios.
Y es precisamente en este paisaje tan adverso donde se vuelve imprescindible recordar algo que algunos, incluido el Instituto Cervantes en su reciente informe, parecen querer borrar. En su documento sobre la expansión del español ignoró deliberadamente a la población saharaui como comunidad hispanohablante y llegó incluso a presentar al Sáhara Occidental ocupado como parte del Reino de Marruecos. Ese gesto no es un error técnico: es una decisión política. Una más en una larga cadena de concesiones culturales, diplomáticas y narrativas ejecutadas bajo el paraguas del ministro Albares, cuya afinidad con el lobby pro-marroquí ya no sorprende a nadie. Pretender que el español florece en Marruecos mientras se invisibiliza al pueblo saharaui,mucho más hispanohablante que cualquier zona de Marruecos,.es una tergiversación vergonzosa y una forma de violencia simbólica.
Porque si hay un verdadero espacio de preservación, promoción y defensa del español en los campamentos y en la comunidad saharaui, ese no es el Instituto Cervantes: es el F. POLISARIO, el gobierno saharaui y el BUBISHER.
El BUBISHER, con sus bibliotecas, bibliobuses y actividades educativas, nacido de la solidaridad ciudadana del Estado español y gestionado por y para la comunidad saharaui, es ya el Instituto Cervantes del desierto, pero sin propaganda, sin diplomacia tóxica, sin intereses comerciales. El BUBISHER no necesita sellos oficiales para demostrar su impacto: protege la lengua, fomenta la lectura, crea comunidad, abre horizontes. Es la cultura puesta al servicio de quienes más lo necesitan, no al servicio de una política exterior entregada.
El BUBISHER no distribuye alimentos ni medicinas, pero entrega algo también esencial: acceso a libros, espacios seguros para aprender, estímulo a la imaginación, refuerzo escolar y oportunidades para que los niños descubran mundos más amplios que el exilio y la escasez. En un entorno donde casi todo falta, el BUBISHER devuelve dignidad, fortalece el tejido social, forma lectores, acompaña a maestros y ofrece un refugio intelectual que combate la pobreza desde su raíz más profunda: la negación de futuro.
En las zonas ocupadas, la pobreza infantil saharaui adopta otra forma: pobreza en medio de la riqueza, exclusión dentro de un territorio que genera billones a partir de recursos que no benefician a su población autóctona. Los niños saharauis viven sobre un suelo que contiene fosfatos, pescado, arenales para energías renovables, minerales, arena exportada para obras internacionales, e incluso reservas marinas de enorme calidad. Sin embargo, el acceso a esos recursos está monopolizado por el Estado ocupante y por empresas extranjeras que operan con acuerdos ilegales y contrarios al derecho internacional. El resultado es un beneficio económico colosal para Marruecos y para multinacionales europeas o asiáticas, mientras la población saharaui sufre tasas mayores de desempleo, discriminación laboral y falta de oportunidades educativas.
A ello se suma otro factor: la represión política y cultural. Los niños saharauis no solo enfrentan desigualdad económica, sino violencia institucional, discriminación escolar, limitación de su lengua y cultura, y un ambiente de control policial que afecta su bienestar emocional y psicológico.
Tanto en los campamentos como en el territorio ocupado, la pobreza infantil saharaui es fruto de factores que trascienden a las familias:
un conflicto no resuelto,
la ocupación militar,
el expolio de recursos naturales,
la mala distribución de la riqueza,
la corrupción y la complicidad internacional,
y un sistema económico global que privilegia los intereses del capital y de los Estados fuertes sobre los derechos de los pueblos sin Estado. Porque la pobreza infantil no nace sola, sino que alguien la produce, alguien se beneficia de ella y alguien puede terminarla.
La comunidad internacional conoce esta realidad, pero rara vez actúa en consecuencia. Mientras tanto, la infancia saharaui,tanto la refugiada como la que vive bajo ocupación, sigue pagando un precio desproporcionado: desnutrición, precariedad educativa, limitación de oportunidades, trauma emocional, incertidumbre permanente y la imposibilidad de disfrutar de los recursos que deberían garantizarles una vida digna. Por eso resulta esencial que el Estado saharaui, las agencias humanitarias, las ONGs, los centros escolares, las redes comunitarias y los organismos internacionales garanticen y vigilen los derechos de los niños saharauis, y actúen no solo para paliar las carencias inmediatas, sino para denunciar y combatir las estructuras políticas y económicas que las generan.
Proteger a la infancia saharaui implica asistirla, sí, pero también cuestionar y transformar el modelo que convierte a unos niños en refugiados perpetuos y a otros en pobres dentro de su propia tierra rica. Nada justifica que un pueblo lleno de recursos y de capital humano sea condenado a ver cómo su riqueza financia el bienestar de otros mientras sus propios hijos crecen entre la privación y el despojo.
Y para quienes quieran borrar la identidad saharaui, su voz y su lengua, conviene recordarles algo simple:
un bibliobús en el desierto vale más que cien informes falseados.
Porque el BUBISHER no solo incentiva la lectura, sino que además cultiva dignidad.
B.Lehdad.